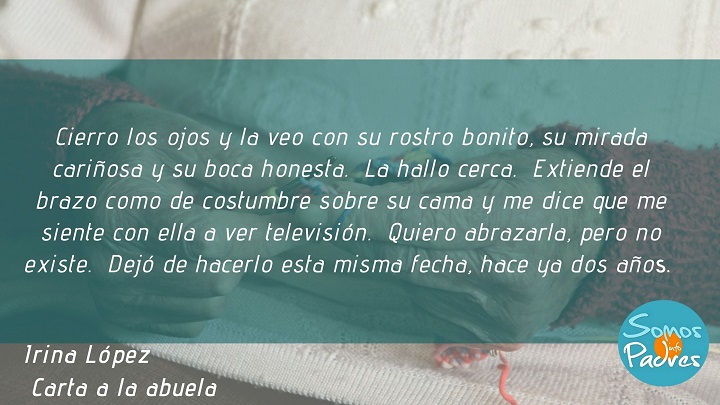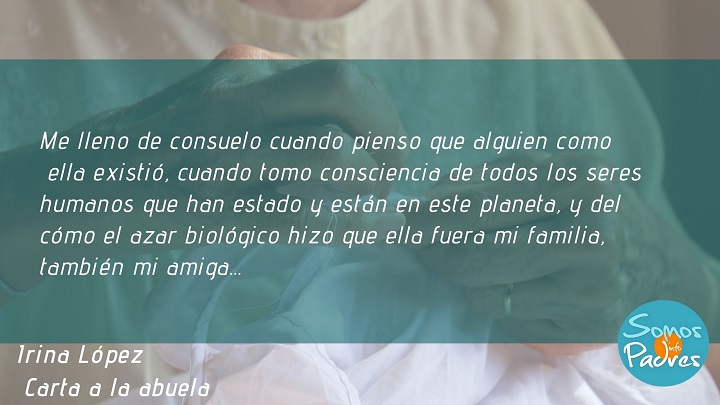Carta a mi abuela: “Me lleno de consuelo cuando pienso que el azar biológico hizo que fueras mi familia”

Por: Irina López
Mami
Mi Mami es pequeña, algunas veces me pregunto si llega al 1.60. Su tez es morena, su cabello cenizo y corto, y su rostro descubre una mesura indígena y española; salvaje, bonita.
En la calle ha habido ocasiones en las que los señores de su edad la piropean, galanterías propias de una época en la que los hombres cruzaban apresurados los rieles de los tranvías para quitarse los sombreros y elogiar de cerca a una mujer. Cuando eso ocurre, Mami casi siempre alza el rostro con desaire, emite un «¡jmmm!» sonoro que hace las veces de barrera entre ella y el donjuán de turno, al tiempo que bisbisea: «Ese viejo es muy feo».
Si uno la observa bien, su único desequilibrio físico son las cejas. A mi abuela no le dio por sacárselas cuando le salieron canas. No. Ella resolvió rasurárselas por completo y sustituirlas por dos rayas de crayón que en ocasiones les salen curvas, y otras, derechas como un guión. Y no es que no sea femenina. Nada de eso. Lo que sucede es que es tosca como ninguna otra. Es su manera de solucionar inconvenientes sin pensar o dudar más de lo necesario, una que quizás aprendió en esa infancia dura que tuvo en Campo Elías, su pueblo.
Mami tiene la costumbre de levantarse sin la ayuda de una alarma. Planta sus pies en el piso de granito de su cuarto, justo cuando las agujas del reloj de pared de la sala indican que en ese trozo del mundo son las seis de la mañana. Entra al baño, toma una ducha, se viste con la ropa con la que ha escogido mostrarse ese día, y va a la cocina a hacer las arepas del desayuno. La única obligación doméstica que tiene en una autonomía en la cual la ciudad, los paseos a otros parajes, los domingos en la playa, las andanzas con la señora Piña –su mejor amiga–, también son su hogar.
Y es que a mi abuela la viudez no la derrumbó, la emancipó. Qué lo diga el novio que tuvo hace unos años, al final de sus ochenta, o mi esposo, quien pasó unas navidades con ella y con toda mi familia.
En esa ocasión Mami decidió posponer la celebración de su cumpleaños para que coincidiera con la llegada de su nieto político. Emocionada se apareció en la casa de mi madre con una de sus camisas de lino mangas cortas, con sus zarcillos y collar imitaciones de perlas; su heráldica; también con una piñata en forma de vieja. Gesto al que no le dimos mayor importancia, pues presumimos que era una ocurrencia para burlarse de su edad. ¿Qué íbamos a imaginar que al reventarla caerían al piso caramelos, juguetes, hilos dentales y penes de goma? «Estaba buscando unos normales, pero todos venían así, raros… pelones», me confesó cubriéndose la sonrisa con picardía.
Si alguna vez fui a la universidad mostrando los ovarios, fue por su culpa, quien me instaba a ponerme faldas cortas sin darme una opinión objetiva de qué tan mínimas eran: «¿Vas a llegar a vieja para enseñar las piernas? Aprovecha que estás joven. Enseña». Y salía yo por toda Caracas descubriendo el pudor, porque mi abuela me decía que estaba tapada.
Terca, pero de buen carácter. Nunca he podido convencerla de dejar de decir «sánguche»:
–Se dice sándwich. Pero si quiere utilizar un coloquialismo, use uno venezolano: sánduche.
– No señor. Es sán-gu-che.
– No.
– ¡Sánguche, nojose!
Tremenda estocada me dio la Real Academia cuando agregó la bendita palabra.
Creadora del diccionario Mami-Español-Español-Mami, repostera de la torta (budín) de pan y de un postre que no sabemos si es un invento de ella o una reliquia colonial: el dulce de mamón.
Practicante de la fe de los católicos y de los botánicos, campeona de los torneos familiares de bingo, dominó y black jack celebrados en su cuarto, sommelier de cafés, tés, chocolates calientes y consomés en velorios, medidora de la generosidad ajena por el tamaño del trozo de pastel que le ofrecen en un cumpleaños, jardinera aficionada que lleva cáscaras de frutas y vegetales como abono para su rosal, ese que la obliga de vez en cuando a asomarse en el balcón de su apartamento para gritarle a los muchachitos del bloque: «¡Dejen las rosas quietas!».
Tacaña como pocas –para qué negarlo–, pero esa misma mujer que ha vivido toda su vida en la pobreza es también la que con amor y lealtad llama aparte a su ser querido, y a solas le da la mano, la abre, y le entrega la ayuda económica que este necesita.
Cierro los ojos y la veo con su rostro bonito, su mirada cariñosa y su boca honesta. La hallo cerca. Extiende el brazo como de costumbre sobre su cama y me dice que me siente con ella a ver televisión. Quiero abrazarla, pero no existe. Dejó de ha-cerlo esta misma fecha, hace ya dos años.
Siento como si con ella ha partido algo esencial en el mundo, como si el vocabulario hubiese perdido la palabra hogar. Pero ni ella con su rutina de aeróbicos en las mañanas podía ser inmortal.
Me lleno de consuelo cuando pienso que alguien como ella existió, cuando tomo consciencia de todos los seres humanos que han estado y están en este planeta, y del cómo el azar biológico hizo que ella fuera mi familia, también mi amiga. Acto seguido paso a observarme las manos, igualitas a las suyas, y siento que sigue presente ante mis ojos de alguna forma; que la llevo conmigo.
Gracias, Mami. Gracias por haber sido mi segunda madre, la persona que me dio mi libertad.
La amo, Ira
17 de febrero de 2022