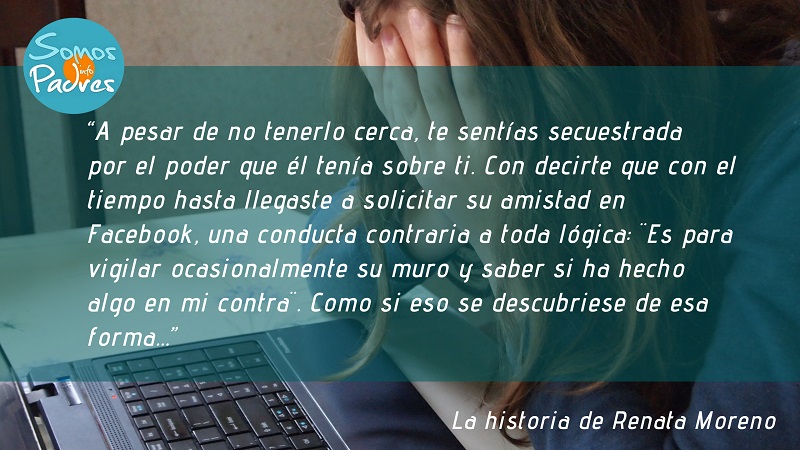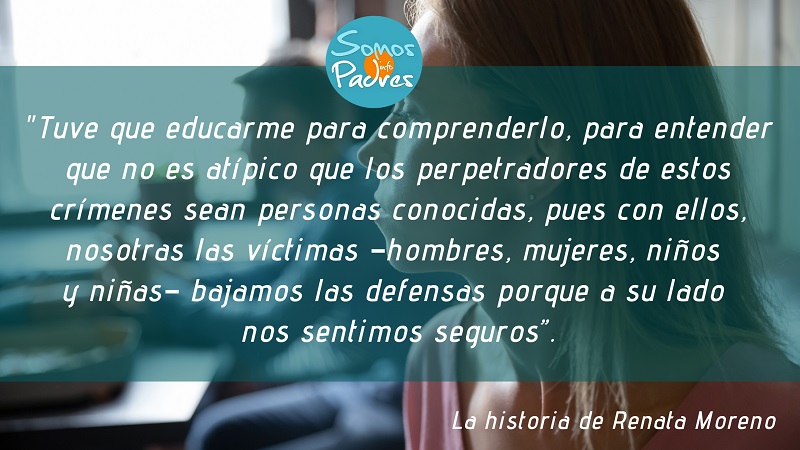El testimonio de Renata: “Carta a quien fui, cuando fui violada a los 25 años”

Las revelaciones de mujeres, hombres y adolescentes que han decidido contar su historia para intentar ponerle fin a la normalización del abuso, acoso, violaciones y agresiones sexuales, han ido tomando espacios en las redes sociales y en medios de comunicación como SomosPadres.Info.
Hoy publicamos una carta que se escribió una víctima; un desahogo en voz alta introspectivo y crudo que busca cerrar un ciclo. En la misma describe todo el carrusel de emociones que embisten a un individuo cuando es deshumanizado. Lo que ocurre cuando se le es arrebatada su integridad y su cuerpo es tomado para satisfacer un placer inmediato, depredador y ajeno.
Acusación, que al igual que las muchas otras, demuestra la importancia del movimiento Yo Te Creo en Venezuela, ese que llegó de la misma forma que Me Too: a través de Twitter, Instagram y Facebook; últimos reductos de la libertad de expresión en un país sin democracia como el nuestro. Intento por ofrecerle a las víctimas y sobrevivientes ese lugar que las leyes no les han dado, un sitio donde denunciar, educar y sanar.
He aquí el testimonio de Renata:
En algún lugar del extranjero, 18 de mayo de 2021
Las imágenes vienen a mí por retazos. Tú bailando sola en una discoteca en la que todos los empleados te guardaban aprecio, te conocían. Tú en jeans, franela y zapatos deportivos, porque ese lugar era tu casa nocturna, y esas eran tus pijamas. De pronto, en medio de los pocos borrachos ambiciosos que quedaban a esa hora, los que se negaban a que se acabase el jolgorio, aparece él, el tipo que te hacía reír, el de las buenas conversaciones.
Era fácil distinguirlo, inclusive ebria: medía más de un metro noventa y tenías año y medio saliendo con él. Tú no sabes si fue a buscarte, si quería verte, porque él sabía dónde encontrarte, solo le escuchaste pedirte que fueras con él a su apartamento y en la mañana a la playa.
Hay trozos en los que la memoria me cierra la puerta, me deja afuera, no me permite entrar. Todavía no sé lo ocurrido esas horas después, pero en la mañana te veo en La Guaira, con un ¿traje de baño nuevo? ¿Te lo compró, Renata? ¿De dónde lo sacó? Intentas nadar y él te manosea de forma grotesca frente a todos los bañistas. Notas que las personas te regalan gestos sentenciosos a ti, no a él, pero estás muy, pero muy bebida. Adviertes que has perdido el control de esa herramienta de supervivencia que es tu cuerpo. Es la primera vez que te sientes así, que te observo así.
Cae la tarde, y con ella la hora de regresar a Caracas. Él conduce borracho, solo que su estado no se compara al tuyo. Tú ni siquiera puedes cambiarte, ponerte la muda de ropa. No te queda otra opción que envolverte la toalla para evitar mojarle el asiento del carro con tu traje de baño.
Lo que sigue es duro, duro de rememorar, de revivirlo: estás desnuda sobre su cama, sobre sábanas oscuras llenas de machas viejas, secas de semen, y al lado, en una esquina, yace un trípode con una videograbadora encendida. Alcanzas a decir no, pero notas rápidamente que en lo que está a punto de ocurrir, tu voluntad no cuenta. Eres un caparazón que no está del todo vacío. Adentro todavía habitas un poquito, por lo que entiendes que esa persona en la cual tú depositaste tu confianza, ha terminado siendo un depredador que te ha seleccionado como presa.
Todavía no sé cómo llegaste a ese estado. ¿Volviste a fumar marihuana? Pero tú no fumabas mucho, además de que el monte jamás te había hecho eso. ¿Qué tenía ese tabaco? O ¿quizás fue la bebida? ¿Qué carajos tenía esa bebida? Si mis sospechas son incorrectas, si solo te “emborrachó” hasta más no poder, ¿eso aminora lo que hizo?
Renata, ejecutó cada paso con demasiada pericia. ¿Te has preguntado cuántas mujeres te precedieron?, ¿cuántas otras fueron agregadas?
Como puedes te agachas e intentas llegar a la cámara. “Un manotazo o una patada bastará para tumbarla”, pero lo que sea que corre por tu torrente sanguíneo, no te permite siquiera llegar del centro a la esquina de la cama. Él te detiene, te acuesta y te penetra sin esfuerzo… sin condón. Mientras lo hace toma la videograbadora y la enfoca en tu sexo, en el coito sin consentimiento de esa forma, después en tu rostro. Como una muñeca plegable te cambia de posición. Lo confieso, aquí no deseo pasar la hebra por el ojo de la aguja para pegar esos retales. Aquí soy yo quien toma el picaporte, cierra la puerta de la memoria y la deja atrás.
Ese cuerpo ahorita no es tu casa. Así que lo poquito que queda de ti dentro de él lo apartas, lo sacas. Sabes que lo único que él no puede poseer, mover a su antojo es quien eres tú, lo que nunca has sentido por él. Eso jamás va a obtenerlo. Eso es lo que crees hasta que llega el temor a agitarte como un sismo: “Y ¿si también termina siendo el tipo de hombre que molesto le da por escalar la situación?”.
La decisión la tomaste al cabo de varios segundos, con el impulso resignado de quien no tiene mucho de dónde escoger y poco que perder. Giraste la cabeza a la derecha, miraste la luz de la cámara encendida, cerraste los ojos, asqueada de antemano por lo que estabas a punto de hacer, y fingiste unos pocos gemidos con la esperanza de estropearle el fetiche; esa demostración filmada dominio-sometimiento. Puede que haya sido una coincidencia, pero después de ello la copulación no duró mucho.
Esa mañana Renata el mundo afuera ya era claro. Te despertaste mientras él seguía durmiendo, y sin hacer ruido revisaste toda la sala, la cocina, hasta el balcón, y no conseguiste la videograbadora. Oh, mira si querías vapulearlo con palabras: “¡Sociópta!”, “¡Enfermo!”, “¡Gordo!” –por qué no–, pero lo que hiciste fue vestirte, despedirte con un beso en la mejilla, salir de ese apartamento para tomar un taxi y desaparecer con discreción de su vida. Lo último que le escuchaste a esa voz reconocida en la radio frecuencia modulada, fue una advertencia hecha frase: “Ya te tengo”.
Tenías miedo de provocarlo, de que se vengase perpetuando en algún recoveco internauta ese ultraje; que compartiera el enlace con sus amigos cercanos: músicos, escritores, libretistas, humoristas, periodistas, y que les pidiera ser proactivos: recrearse al tiempo que lo ayudaban a difundir ese material.
A pesar de ello pensaste en denunciarlo, en pedirle al taxista que te dejara en la comisaría cercana a tu casa. Pero vivías en un país en el que a la salida de la estación de metro que te llevaba al trabajo, estaba un puesto policial, y al lado, un buhonero que desde hace meses sostenía CD quemados y promocionaba el “video porno de Roxana Díaz”. Eras ciudadana y residente de una nación en la que la ley compartía los mismos metros cuadrados de ladrillos con un acto íntimo robado, publicado de manera ilícita, manufacturado y encima tildado de “pornográfico”, en la que la atracción era verla a ella, señalarla a ella, humillarla a ella, pese a que su pareja para ese entonces también aparecía en esa filmación.
¿Cuántos amigos y amigas no realizaron reuniones en sus casas para ver en grupo el “video porno de Roxana Díaz”? ¿Cuántas veces no te lo enviaron por correo electrónico? ¿Cuántas veces la curiosidad te venció y llegaste a verlo?
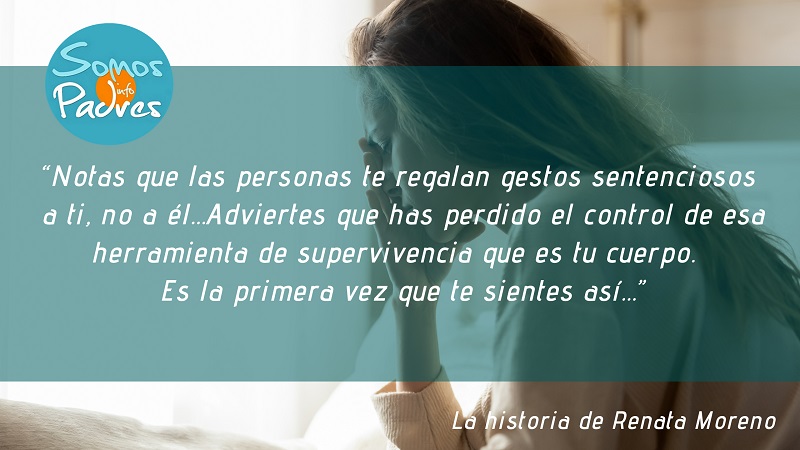
Hasta tú Renata, una mujer joven, culta, dizque proigualdad de género, eras también parte del problema. Si bien es cierto que la defendiste, que en conversaciones con tus allegados condenaste esa violación a la intimidad de dos seres humanos, también lo es que no fuiste mejor persona que las autoridades venezolanas que permitieron por un buen tiempo que miles de individuos se lucraran o se divirtieran con el trastorno de estrés postraumático que seguro estaban padeciendo Roxana Díaz y Jorge Reyes.
Dentro de ese taxi, con la luz amarilla de Caracas como un ojo fisgón que quería detallarte trasnochada, y con el bullicio del tráfico, el sistema te dio su respuesta. En esa carrera de Colinas de San Román hasta tu casa también entendiste quién habías sido en tus 25 años de vida, y quién eras tú ahora.
A las semanas, puede que al mes, una de tus amigas, una de las más bonitas, te reveló que lo vio en esa misma discoteca en compañía de unos amigos. Ella se acercó a saludarlo. Él le invitó una cerveza, hablaron un momento, y borracho, repito sus palabras: “El maldito intentó besarme. Cuando me lo sacudí me agarró la cuchara, y los carajos que estaban con él se echaron a reír”.
No supiste cómo reaccionar. Sabías que le habías fallado a ella, que al no decirle lo que te había pasado, ella no estaba al tanto de que debía cuidarse de él. Pero volviste a esconderte en tu secreto. A pesar de no tenerlo cerca, te sentías secuestrada por el poder que él tenía sobre ti. Con decirte que con el tiempo hasta llegaste a solicitar su amistad en Facebook, una conducta contraria a toda lógica: “Es para vigilar ocasionalmente su muro y saber si ha hecho algo en mi contra”. Como si eso se descubriese de esa forma, Renata.
Esa confirmación te llegaría, pero a los años, en una de tus visitas a Venezuela para ver a tus afectos, cuando tuviste el desagrado de toparte con uno de sus excompañeros del programa de radio, cuando comenzó a mirarte de manera lasciva, burlona y a insinuarte que te “había visto”.
Notarás que esta es la primera vez que te hablo, que me vacío ante ti a través de las letras. Te escribo porque he decidido no seguir tratándote como si fueras una infección crónica, embarazosa. No, tú no eras eso. Tú eras la muchacha feliz de ejercer su carrera, la que le encantaba ir a la playa o salir a bailar con sus amigas, el espíritu libre que buscaba un pretexto para caminar Caracas en compañía de un ser querido o conocido, y dejar en cada cuadra una risa, una frase mordaz, un buen recuerdo, una nueva vivencia.
Fui demasiado injusta contigo. Por mucho tiempo te consideré débil, hasta arrogante: “Tan astuta que se la daba. Tan culta que se creía, y mira cómo cayó redonda”. Por eso te oculté, te pinté del color de las paredes y puse frente a ti un armario.
Nunca le comenté a alguien lo ocurrido, porque tú no te veías, porque no había un documento legal que demostrase que habías existido. Me daba vergüenza que me hubieses dejado como una tonta, que me hubieses convertido en comida de un esperpento obeso que no lograba encajar la pieza de sus complejos físicos en el rompecabezas de sus aires de grandeza; un hombre que lesionaba mujeres para demostrarles su supuesta virilidad y supremacía.
Sé que mi excusa es cliché, pero por ello no deja de ser cierta. Sin saberlo estaba cometiendo el error más común en el que incurren las víctimas de los abusos sexuales: culparte, culparme de alguna forma por lo sucedido. Tuve que educarme para comprenderlo, para entender que no es atípico que los perpetradores de estos crímenes sean personas conocidas, pues con ellos, nosotras las víctimas –hombres, mujeres, niños y niñas– bajamos las defensas porque a su lado nos sentimos “seguros”. Ahora también sé que los efectos a corto plazo de una agresión de este tipo son la paralización, la conmoción, el miedo a las represalias y la negación. Las mías, las que te han hecho tanto daño Renata, fueron las dos últimas.
Mi niña vivaz que a los 25 años estaba aprendiendo a ser adulta, quiero abrazarte, pedirte disculpas, también suplicarte que no te sigas juzgando por no haber ido a la comisaría. Vivías en un país con 9,617 homicidios al año y 90 % de impunidad. ¿Qué chances tenías tú, una desconocida de denunciar con éxito a uno de los conductores de uno de los programas radiales más populares de la época?, ¿al hijo de un escritor y dramaturgo lleno de epítetos laudatorios en el sector cultural?
En esa tierra de nadie tú no ibas a encontrar justicia. Menos en medio de la fragilidad psicológica en la que te encontrabas. No Renata, tú no estabas preparada. Me inclino a pensar al igual que lo hiciste el 12 de mayo de 2002, que por lo contrario, en ese país los oficiales policiales iban a tildarte de drogadicta porque de vez en cuando fumabas marihuana, de zorra por tener relaciones sexuales casuales con un tipo que no era tu novio, y encima insinuar o acusarte de que estabas haciendo todo eso por venganza; de que te estabas sometiendo a toda esa humillación porque tu artimaña como mujer era el desquite.

Si te sirve de consuelo, quiero que sepas que vamos a estar bien. Estoy casada desde hace muchos años con un hombre bueno, que anteayer cuando le confesé todo esto, lo que hizo fue mirarme con amor, sostenerme en sus brazos y llenarme de besos la cabeza.
Esa experiencia no determinó quien serías, quien soy. Mi relación con mi esposo y con el resto de los hombres a quienes amo, familiares y amigos, está basada en el cariño, en la solidaridad, en el respeto mutuo y en la confianza. Pero creo que ha llegado el momento de hacer lo correcto, Renata, de hablar, para que tu experiencia prevenga a otras personas; para que estos transgresores sofisticados que socializan y se protegen entre ellos no sigan sumando “trofeos”.
También para sumarte a la lucha de ese fragmento de la población venezolana que sabe que es anacrónico, además de inhumano, la normalización de estos crímenes y el culpar o silenciar a sus víctimas; que ha entendido que no puede obligar a sus políticos –de bando y bando– a establecer reformas, o a sus intelectuales a hacer lo correcto, porque muchos de ellos por demasiadas décadas han contribuido con estos delitos. Más bien se trata de instar al resto de esa sociedad que aspira a ser libre, democrática y moderna, a que haga su parte y ayude a cambiar los estereotipos que promueven la violencia sexual y de género.
Bienvenida de nuevo a mi vida
*Renata Moreno
*Seudónimo utilizado por la autora del texto